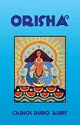(Selección de la novela Orisha)
Carlos Rubio Albet
Una noche, según comenzaba el show de la medianoche, apareció inesperadamente en el salón central, acompañado de un cortejo serio y ceremonioso, un corpulento japonesón envuelto en un brilloso kimono de seda roja y con el pelo severamente laqueado en tan rígidos estratos que competían, en su mareante altura y barroca complejidad, con las imbricadas creaciones de los más atrevidos reposteros de La Gran Vía.
Era, pronto se dedujo dadas sus extravagantes y esotéricas exigencias, jefe y director de un creciente culto onanista japonés.
¿Su nombre? Serraya Suyuka.
Noche tras noche catalogaba mentalmente, a medida que se desarrollaba el show, los más deseables atributos de las coristas. Después, con la ayuda persuasiva de inesperadas y exóticas dádivas que aparecían en los camerinos, las emplazaba al exclusivo apartamento que había arrendado cerca del club y decorado a su gusto. Ausentes se encontraban los tradicionales muebles de occidente. Cojines bordados y mesas de patas muy cortas abundaban en la sala cuyo ámbito dividían biombos que, al ser desplegados en su totalidad, enseñaban paisajes orientales elaborados por pacientes artesanos. Del techo, colgaban bombillas con abombadas pantallas multicolores. Al fondo, abarcando totalmente la extensión de la pared, una pintura japonesa: Viaje de un daimio, con sus samurais, de Ando Hiro-shige. Era en este recinto donde conducía el preámbulo -té servido en porcelanas imperiales; lentos gestos alambicados; sonrisas que ampliaba a medida que progresaba la sesión– de sus priápicas actividades.
Pasaban entonces al dormitorio.
Nunca tocaba a las coristas.
Según estrictas instrucciones recibidas de antemano, y al compás de un samisen se desvestían lentamente.
Serraya Suyuka, temeroso de las posibles carcajadas, les daba la espalda.
Contemplaba las imágenes que se desplazaban, erotizado, en un amplio espejo montado en un robusto marco de caoba y con una varilla metálica central que le permitía ajustar el ángulo de su indirecta y fisgona contemplación. A medida que progresaba la desquiciante exhibición, el japonesón se apoderaba, sacudido de un solitario placer, de sus nimias partes privadas. Comenzaba entonces, como un trabajoso ascenso a una montaña sagrada, un desenfrenado frote de su raquítica pudenda -remedaba, en su ridícula reducción, un capullo de clavel o una atrofiada trufa– que rehusaba adquirir las dimensiones requeridas para lograr un encuentro carnal.
Por fin, cuando mentalmente unía los dispersos fragmentos eróticos proporcionados por las coristas desnudas, y arrastrado por la inminente e irrevocable erupción, propinaba una violenta patada, de certero karateca o de convulso epiléptico, al amplio espejo central, desplazando de esta forma la unidad de la reveladora plancha de azogue y convirtiéndola en infinidad de astillas relucientes sobre el piso pulido.
También se supo en el Tropicana, o se conjeturó, que poseía un pasado turbio y turbulento.
Oriundo de Osaka y procedente de una familia adinerada, juró no regresar a su ciudad natal hasta que no hubiera realizado una hazaña -se creía descendiente directo de los más fieros samurais– que le valiera el respeto y la admiración de familiares y amigos.
Después de un fallido intento de escalar sin ayuda alguna o preparación previa el sagrado Monte Fujiyama, ingresó en un monasterio sintoísta. Esperaba adquirir, a base de rígidos ejercicios físicos y espirituales, la energía y fortaleza interna necesarias para llevar a cabo aquella ardua empresa.
Con recias palmadas que reverberaban en el recinto del templo -no se sabe si destinadas a aplacar o a despertar a las ignotas deidades a que estaban destinadas– presentaba al romper el alba las ofrendas en su opinión más propicias para procurar el favor de los dioses al mismo tiempo que entonaba, monótonos e interminables, salmos suplicatorios.
Siempre encendía, en ayunas, cubitos de incienso y velas votivas.
Los ejercicios calisténicos, que ejecutaba a media mañana, no eran menos rigurosos ni exactos. Adiestraba cada extremidad, cada músculo, con movimientos programados destinados a impartir la fortaleza y simultáneamente incorporar la adecuada inhalación del oxígeno con la oportuna expulsión, ya irrigados los órganos, de los gases nocivos.
Después de un año en el claustro, regresó a la montaña sagrada. Desde la base, divisó la cima eternamente nevada y con frecuencia oculta entre nubes suaves y algodonosas pero de tendencias traicioneras.
Elevando una última plegaria de súplica a los dioses, comenzó el trabajoso ascenso. Al principio, favorecido por un tibio sol y una brisa suave que lo alentaba con cada paso, logró alcanzar sin dificultades la primera mitad de su meta.
La segunda, sin embargo, fue diferente.
A medida que se acercaba a la cima, como si los mismos dioses que al principio le habían facilitado el ascenso se hubieran ofuscado, el sol se fue apagando. La brisa cálida se transformó en un viento frío y penetrante; las suaves nubes adquirieron un tono gris plomizo, amenazante.
Resuelto, apuró el paso con el propósito de completar sin pausas el ascenso ceremonial.
Comenzó a nevar.
El angosto y rocoso sendero, al principio bien definido en la ladera de la montaña, se fue borrando hasta convertirse en un mero vestigio frígido e intransitable que se desvanecía en las alturas que conducían a la cima ahora oculta en las nubes y donde escaseaba el oxígeno.
Los monjes del templo, justamente alarmados por su prolongada ausencia y plenamente conscientes de las dificultades del ascenso, enviaron un grupo de rescate.
Sobre uno de los más altos farallones y en un casi inaccesible ventisquero, sepultado en la nieve fresca, lo encontraron. Todavía se aferraba, con dedos azulosos y rígidos, al penacho que intentaba plantar en la cima de la montaña sagrada. Trató, infructuosamente, de comunicar algo con los labios cuarteados y tumefactos, pero sólo logró expulsar unos gruñidos guturales que remedaban las amenazas bruscas de una fiera acorralada.
En una improvisada parihuela, lo trasladaron al templo.
Permaneció, en estado de coma temblante, por tres días. De vez en cuando, durante apócrifos lapsos de lucidez, abría los ojos y balbuceaba incoherencias.
A base de enérgicas fricciones alcohólicas destinadas a la estimulación cardíaca, infusiones amargas de un té vivificante y caliente que le administraban con la ayuda de un cuerno trunco y plegarias comunales que entonaban desde el amanecer impulsadas por las vibraciones sonoras de un gong ceremonial, lograron devolverlo al mundo.
Cuando abrió los ojos, enérgico pero todavía un tanto incoherente, pidió sake caliente.
Desconcertados, los monjes se miraron.
De nuevo, el convaleciente repitió la orden.
Comprendieron entonces, sin necesidad de palabras, cuánto había cambiado. De su aventura alpinista, no mencionó nada. Al día siguiente, antes de romper el alba, abandonó el templo para siempre.
El regreso a Osaka, por supuesto, era inpensable.
Deambulando, todavía algo confuso y aturdido, entró en una casa de geishas.
Una vez más, pidió sake caliente.
Esta vez, fue complacido de inmediato.
Desplomado en una esterilla de caña y en paños menores, al ritmo de un samisen expertamente gobernado por una de las geishas, recibió un masaje relajante.
En una poceta de agua tibia, previamente perfumada por una mano solícita, ya lo esperaban dos geishas desnudas con ademanes invitantes y sonrisas prometedoras.
Impulsado por el innegable ímpetu de la juventud, se incorporó y desechó el taparrabo.
Incontables años de riguroso entrenamiento no fueron lo suficiente para suprimir la unánime carcajada de las geishas al contemplar, nimia y arrugada, la inservible protuberancia que portaba en la entrepierna el gigantón.
Sólo atinó, confundido y colérico, a derribar un paraván que dividía el recinto
–marco barnizado, leves bisagras de bronce y paneles que enseñaban, diestramente pintados a mano sobre membranas de seda, garzas y nenúfares– de una violenta patada.
Mareado por el sake consumido, huyó raudo de la mancebía, todavía acosado por las agudas carcajadas de las geishas.
Se desplomó.
Despertó, horas después y preso de una insoportable resaca, en el fondo cenagoso de una acequia. A pesar de todo, sin embargo, sus deseos no habían disminuido. Fue en ese instante que germinó, en su cabeza que estallaba, la idea alocada de organizar la secta onanista que más tarde lo llevaría a la ciudad de La Habana.
Aunque extremadamente popular entre los asiduos del Tropicana, no era ésta la única versión de los tortuosos eventos que habían conducido a Serraya Suyuka a la Isla.
Otros, no menos recalcitrantes aunque también carentes de pruebas concretas, se acogían bajo una versión de los hechos mucho menos patética, pero más violenta. Concordaban con los primeros en el origen adinerado del japonesón, pero en este punto se bifurcaban las conjeturas sobre su turbia juventud.
Lo situaban primero en un doyo ceremonial en las afueras de Osak, donde se adhería rigurosamente a un entrenamiento que lo convertiría en una de las más prominentes estrellas del mundo sumo. Por supuesto, disfrutaba el apoyo y admiración de toda su familia.
Se aproximaba la fecha en que, bajo penachos multicolores, tamborines orlados de cascabeles y gongs ceremoniales, tendrían lugar los torneos que culminarían con la selección del campeón.
No contaban los familiares y amigos, sin embargo, con la súbita aparición de una extranjera -sueca u holandesa– de impecables credenciales diplomáticas y agregada a una embajada. Durante uno de los encuentros accesibles al público, y mientras catapultaba a su contrincante fuera del doyo, la amplia cabellera rubia y los ojos azules lo cautivaron de inmediato.
Aparentemente, la atracción fue mutua e irresistible. Al principio, se veían durante las escasas ocasiones que le permitían su riguroso entrenamiento o las exigentes obligaciones de ella en la embajada. Pero esto no era, por supuesto, lo suficiente para satisfacer los deseos mutuos.
Alentados por su incipiente pero irrovocable pasión, decidieron fugarse. El día señalado para el torneo final, antes del alba, desaparecieron en un trastabillante carricoche hacia las montañas, rumbo a un monasterio sintoísta. Un monje huraño y de cráneo rapado, entre breves emanaciones de incienso y plegarias votivas, llevó a cabo la ceremonia nupcial.
Ya en el villorrio aledaño el luchador había preparado de antemano una humilde vivienda, donde podrían dar rienda suelta y sin interferencias a la pasión que los consumía.
Esa primera noche, y para consumar el matrimonio con toda holgura, se hospedaron en el mejor -el único– hotel del pueblo.
Para celebrar, bebieron sake caliente en tazas ornadas y cuya porcelana translúcida sugería la fragilidad de cáscaras de huevo de colibrí.
Se tendió, satisfecho, sobre una esterilla de bambú. La esposa, solícita, le aplicó un masaje que relajó, de pies a cabeza, todos los músculos tensos por el viaje y desvaneció la tensión de los últimos días.
Después de concluir la faena relajante, ella se sumergió en una poceta de agua tibia, previamente perfumada por una mano anónima.
Estaba desnuda.
Impulsado por el deseo o por el sake, el gigantón se puso de pie y desechó el taparrabo, último vestigio de sus días de luchador.
Incontables años de entrenamiento diplomático no fueron lo suficiente -intentó, inútilmente, llevarse las manos a la boca– para contener en ella la enorme carcajada al contemplar la irrisoria erección –en proporción inversa a la voluminosidad de su cuerpo– del japonesón.
Humillado y sorprendido ante la inesperada reacción, saltó en la poceta, con la única intención de acallar aquella implacable boca riente. Las manos rudas se apoderaron del cuello nacarado; de un tirón, sumergieron la cabeza en el agua tibia, hasta que cesaron las desesperadas burbujas el febril manoteo.
Quedó el cuerpo exangüe y sin vida, como una muñeca rota, flotando sobre la superficie del agua.
Desconcertado, sólo atinó a vestirse precipitadamente y a huir. Bien sabía que al cometer el crimen de uxoricidio, tendría que abandonar el país.
Al salir, todavía un tanto torpe y mareado por el sake consumido, derribó un paraván que dividía el recinto -marco barnizado, leves bisagras de bronce y paneles que enseñaban, diestramente pintadas a mano sobre membranas de seda, garzas y nenúfares– de una violenta patada.
Reapareció, como ya hemos visto, soberbio y altanero, en La Habana. Seguido de su silente y ceremonioso cortejo, fue directo al Tropicana.
Se convirtió, envuelto en su kimono de seda rojo y siempre cerca de la pista, en uno de los asiduos del club.
Aprendió a tomar ron Bacardí y a fumar tabacos pinareños.
Una madrugada, embebido y cachondo después de un extenso bacilón -llevaba, debajo de cada brazo, una corista con exceso de maquillaje y carencia de ropa– se le vio esbozar, cabeceante y bajo la mirada aprobadora de Puti, los primeros pasos de un movido cha-cha-chá.